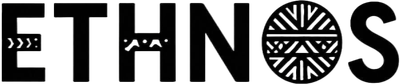Haití, una luz panafricanista frente al auge de la geopolítica imperialista.
Elinet Daniel Casimir
Resumen
En este artículo se aborda el tema del panafricanismo desde Haití considerado como un foco epistemológico. Frente al auge de la geopolítica imperialista del siglo XIX, se observa una doble postura afrodescendiente en términos de respuesta antirracista y antiracial. Por una parte, la constitución del 20 de mayo de 1805 solidarizó a todos los oprimidos del mundo hacia la libertad. Por otra, la aparición de la obra de Antenor Firmin en 1885 quien valorizó la igualdad de las razas humanas al promover la solidaridad entre todos los negros con el fin de recuperar el sujeto negro.
La constitución socialista del 20 de mayo de 1805.
Esta constitución haitiana, fruto de la revolución de los africanos transportados en América como esclavos, se considera como el primer ensayo crítico de reflexión sobre la modernidad americana, del mismo modo que la revolución haitiana, con un fuerte componente social y etnocultural, produce objetivamente, el primer gran discurso de lo que podríamos llamar una contra-modernidad a escala mundial (Grüner, 2010). Por su parte, el geohistoriador haitiano Lesly François Manigat dice que se trata de la primera constitución del Estado-nación en América Latina (Manigat, 1991). Se erige como la base fundamental del socialismo cuando relata que las puertas del primer Estado negro están abiertas para todos los oprimidos del mundo quienes desean experimentar la libertad humana.
Aquella constitución es verdaderamente una luz verde para la solidaridad de los hijos y descendientes de África, para recuperar el sujeto negro en su condición existencial. Establece por primera vez a escala mundial la hermandad entre los seres humanos como forma natural de cohabitación. Lo explica en tres artículos fundamentales de su socialismo: primero, la abolición de la esclavitud para siempre a escala mundial (art.2); segundo, los ciudadanos haitianos son hermanos en su casa, la igualdad a los ojos de la ley es incontestablemente reconocida (art.3); en fin, necesariamente debe cesar toda acepción de color entre los hijos de una sola y misma familia donde el jefe del Estado es el padre; a partir de ahora los haitianos solo serán conocidos bajo la denominación genérica de negros (art.14). Dicha constitución declara ´negros’ a todos los habitantes del país incluso los naturalizados, polacos y alemanes, por el gobierno. Ella representa la primera piedra de la descolonización del derecho constitucional en América y al mismo tiempo plantea la base epistémica del constitucionalismo socialista, en otras palabras, es sino el socialismo ente la letra. Esta visión constitucional de la cohesión social entre los seres humanos también influyó a las disposiciones de la Constitución de 1816 bajo el gobierno de Alejandro Petión (Alexandre Pétion), cuando establece en su artículo 44 que ‘todo africano u indio nacidos en las colonias o en países extranjeros que vendrían vivir en Haití serán reconocidos haitianos; podrán ejercer sus derechos como nativos después de un año de residencia.
Son hechos históricos-constitucionales que permiten abarcar no solamente lo afro también la visión de los primeros jefes del Estado haitiano (1801-1821) en una epistemología unitaria en cuanto a la solidaridad y la valorización del ser humano en general. Aquellos hechos demuestran que Haití fue a principios del siglo XIX una luz para el desprendimiento del panafricanismo. Haití, el primer Estado-nación negro, al interrumpir el proceso del imperialismo colonial en su fase de alta lucrativa, reconceptualizó el hombre fuera de la concepción occidental colonialista y, al mismo tiempo, impulsó la solidaridad como forma de integración sociopolítica dentro de la comunidad humana.
Es menester recordar que el nuevo Estado de los esclavos libres brindó apoyos adecuados y necesarios a muchos países latinoamericanos y otros fuera del continente americano en su lucha por la independencia. Son momentos cruciales para la solidaridad haitiana hacia los oprimidos. En un primer momento, es el caso del venezolano Francisco de Miranda quien recibió los apoyos de Jean Jacques Dessalines en 1806 para liberar a Venezuela. En un segundo momento, el caso de Simón Bolívar quien independizó a toda América del Sur recibió también en 1816 del presidente haitiano, Alexandre Pétion, los apoyos militares y financieros necesarios para llevar a cabo la liberación de los países del Cono Sur. Simón Bolívar y Javier de Mina de México se coincidieron en Haití el mismo año en la búsqueda de dicha solidaridad concreta. La voluntad inmediata del presidente Alexandre Pétion de otorgar a Bolívar y Mina los apoyos necesarios para preparar su expedición con el fin de liberar a los pueblos latinoamericanos se inscribe en una visión solidaria hacia la construcción de la identidad política y cultural latinoamericana. En un tercer momento, es el caso de John B. Elbers de Colombia quien recibió en 1820 dichos apoyos del presidente haitiano Jean Pierre Boyer (Daniel, 2012). Otros momentos tienen que ver con otros continentes, Haití brindó sus apoyos a Grecia (), a Israel y Libia (1948), contribuyó al proceso de descolonización de África en los años 60.
Phillippe Decraene (1962), en su obra El panafricanismo, sostiene que el panafricanismo en su origen es una simple manifestación dé solidaridad fraternal entre los negros de ascendencia africana de las Antillas británicas y de los Estados Unidos de Norteamérica. El autor observa un tipo de panafricanismo mesiánico, un movimiento popular en Marcus Garvey y un panafricanismo cultural o movimiento cultural en Jean Price Mars (Decraene, pp.13-20). Lo más importante resulta que estos logros se fundamentan en la revolución haitiana y el constitucionalismo haitiano durante las dos primeras décadas del siglo XIX.
Lo semejante entre el haitiano y el africano en Antenor Firmin.
Han pasado ciento y cinco años desde que falleció Anténor Firmin, no obstante, su figura intelectual y sus ideas continúan siendo vigente en cuanto al tema de racismo y la división humana en razas y clases sociales. Fue un gran humanista hasta que pensó que la convivencia humana debe ser un requisito básico para los seres humanos, ya que son considerados semejantes. Fue uno de los más destacables precursores del panafricanismo ante la letra. Planteó en 1885 por primera vez que no hay diferencia ninguna entre un haitiano y un africano. Firmin, miembro titular de la Sociedad de Antropología de París (SAP) en momentos de contradicciones ideológicas. Durante este periodo de transición difícil que atraviesa la SAP, Firmin fue admitido como miembro el 17 de julio de 1884 y, el siguiente año, diez meses después de su admisión, decidió producir una contra-tesis de las teorías raciales y racistas en boga de la época al publicar De la igualdad de las razas humanas. Antropología positiva (1885), basándose en el positivismo de Auguste Comte. En un momento en que la obra de Joseph Arthur Gobineau Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-1855) fue celebrada por la comunidad científica incluye la SAP. La obra de Gobineau fue imprenta y reeditada varias veces en Francia e Inglaterra mientras la de Firmin fue despreciada, olvidada por la SAP y finalmente confiscada en la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) durante más de un siglo. Fue Ghislaine Géloin quien pirateó la versión electrónica en la BNF y la reeditó en 2003 (véase Daniel, 2017).
La noción de igualdad de las razas humanas destaca dos modos de análisis: por un lado, en el plano ontológico, se trata de la valorización del ser humano en su condición existencial y, por otro, en el plano epistemológico, es el pensar el hombre como semejante respecto a sus pares. En este sentido, su obra propicia una teoría de lo semejante que justificaría lo convivencial como punto de inflexión de la condición existencial de los seres humanos en general dentro la comunidad humana, en la medida en que su postura es clara: el negro o el indígena (indio) es un ser humano ni inferior ni superior a sus semejantes. A este nivel, Firmin recupera el sentido común de lo negro en la historia cultural de la humanidad sin que la subjetividad intelectual reproduzca el discurso al revés. En este sentido, el defensor igualitarista en su postura de antropólogo positivista supera toda idea de promover un racismo anti-blanco o una superioridad de la raza negra o amarilla. Las dos categorías analíticas permiten resaltar el concepto de “lo semejante” como un nuevo abordaje epistemológico del objeto antropológico desde la postura de la antropología positiva.
Lo semejante en Firmin se expresa a través de este postulado: entre un haitiano y un africano no hay diferencia alguna. Es una postura prospectiva que tiene como punto de partida el planteamiento de la aceptación de “vivir humanamente juntos” la historia totalmente o relativamente común en la diversidad cultural y reconocer también los valores del “Otro semejante”, como finitud utópica. Privilegia una epistemología unitaria e integrativa donde el hombre está obligado a convivir digna y convivencialmente con sus pares dentro de las sociedades humanas como parte de la naturaleza. En esta perspectiva, rechaza toda idea de considerar al hombre cualquiera como un invisibilizado, un oprimido, un dominado, un explotado y un desconocido en su propio espacio vital. Por cierto, trata de abarcarlo como una unidad existencial más allá de las fronteras científicas que representan, en gran parte, la expresión del antagonismo radical entre los diferentes mundos.
El “Otro semejante”, como portador de la reflexividad antropológica, abarca al “hombre” en la explicación multidimensional o la multidimensionalidad explicativa de sus experiencias individuales o colectivas y prácticas etnoculturales cotidianas que lo marcan su existencia humana. En otros términos, abarca al hombre como sujet-o-bjeto de sus propias experiencias tanto como teoría de conocimiento que propuesta de alternativas. Según el autor, hay que dejar de pensar los demás como “otros”, sino como “semejantes” en la diversidad y diferencia humana, podremos soñar otro mundo posible. No existirán grupos étnicos subalternos y grupos étnicos dominantes, por el contrario, la igualdad natural y la solidaridad humana prevalecerán en las relaciones humanas.
Firmin rechazó con evidencia la connotación biológica de la noción de raza como la única explicación de la diversidad humana a partir de una pretenciosa clasificación de razas en superiores e inferiores, tal como lo planteaban los pensadores racistas europeos del siglo XIX para atrás. Privilegió el aspecto social y cultural de la postura positivista sobre la raza en la cual se esboza la “igualdad” como sentido común de carácter civilizador entre todos los seres humanos, sin enterarse realmente en la antropología eurocéntrica y norteamericana que, en sus inicios, contenía, como señala la escuela cubana del Instituto Cubano del Libro (ICL), muchas controversias y contradicciones entre el naciente igualitarismo cultural relativista y la profunda tendencia a establecer jerarquías culturales y humanas. Ante los ojos de Firmin, el hombre considerado, en su esencia, como un ser humano es naturalmente igual a sus semejantes (vease Daniel, 2017).
A modo de conclusión, Haití fue considerada a lo largo de la historia universal occidental una amenaza geopolítica contra el auge del imperialismo colonial europeo, luego contra el imperialismo hegemónico estadounidense. Su revolución de independencia fue interpretada por los imperialismos colonialistas como un obstáculo en le proceso de la acumulación del capital cuya base son la colonización y la esclavitud. Fue lo que provocó la realización del primer congreso de Viena de 1815 por parte de los europeos colonialistas para montar barreras comerciales y diplomáticas contra el nuevo Estado-nación negro. Este último re-conceptualizó el hombre en su esencia como ser ontológico, dio lugar al socialismo y prendió la libertad a todos los oprimidos al abolir la esclavitud a escala mundial vía la constitución del 20 de mayo de 1805. Haití representa una fuente etnohistórica para los afrodescendientes en términos de experiencias vividas. Su situación sociopolítica actual muy compleja se explica para el significado de su pasado anti-abolicionista. Falta la conciencia colectiva de las elites para salvar al país, esto debe ser un todo despliegue de fuerza cerebral y racional.
Bibliografía selectiva
Arpini, A. (2010). Diversidad e integración en nuestra América. Vol. I: Independencia, Estados nacionales e integración continental: 1804-1880 – 1e ed., Buenos Aires, Editorial Biblos.
______________. Independencia e integración en el Caribe. Estrategias discursivas de un acontecer de la libertad”. En: Maíz, Claudio, Unir lo diverso. Problemas y desafíos de la integración latinoamericana, Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, pp.63 – 83.
Daniel, E. (2016). “Anténor Firmin. Esbozos para una antropología de la negritud” en José Gandarilla (coord.) La crítica en el margen. Hacia una cartografía conceptual para rediscutir la modernidad, México, Edición AKAL.
______________(2012). “Haití en la construcción de la identidad cultural latinoamericana: 1801-1821”, en Diversidad cultural e interculturalidad en nuestra América, Tomo V, (Coord. Tihui Campos Ortiz y Margarita Ortiz Caripán; Coord. gnl. Roberto Mora Martínez). Colección de Estudios Multi e Interdisciplinarios en América Latina, México, PPELA-FFyL/UNAM.
Daniel, E. (2013). “Identidad cultural latinoamericana como herramienta transformadora: un enfoque etnohistoriográfico desde la antropología del semejante”, en Acta Científica Congreso ALAS, Revista de Sociología Latinoamericana, Santiago de Chile.
Fimin, A. (1885). De L’Egalité des Races Humaines. Anthropologie positive, Paris, ed. Librairie Cotillon.
Grüner, E. (2010). La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución, Buenos Aires, Edición EDHASA-GRUNER.
Janvier, L-J. (1977). Les Constitutions d´Haïti: 1801-1885, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1886; Port-au-Prince: Editions Fardin.
Manigat, L. F. (1991). L´Amérique Latine au XXe siècle, tomes I & II, Ed. Seuil.
Yanai, T. (1995). “De “lo otro” a “lo semejante”: propuesta para una etnografía de futuro”, publicado en la Revista “Mitológicas”, Centro Argentino de Etnología Americana, Buenos Aires, No.10, pp.53-60.