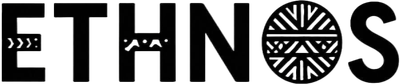Haití: la venganza del racismo colonial y el silencio de los movimientos afrodescendientes
Romero Jorge Rodríguez
1. Introducción
Haití, la primera república negra libre del mundo, continúa pagando el precio de su osadía revolucionaria. Dos siglos después de haber derrotado al imperio francés y abolido la esclavitud, el país que encarnó la emancipación de los pueblos negros es hoy retratado como “Estado fallido”, sin que se reconozca la raíz estructural de su tragedia: la venganza del colonialismo y del racismo global.Las deudas impuestas, las intervenciones extranjeras, las dictaduras y la actual expansión de las pandillas son capítulos de una misma historia: la del castigo impuesto a un pueblo que se atrevió a romper las cadenas.Pero el drama haitiano no solo denuncia la persistencia del racismo colonial: también desnuda la indiferencia de los movimientos progresistas y afrodescendientes, incapaces de asumir que en Haití se juega la coherencia moral del pensamiento anticolonial y de la lucha por la justicia negra global.
2. Herencia colonial y deuda perpetuaEn 1825, Francia obligó a Haití a pagar 150 millones de francos oro —una suma equivalente hoy a más de 20.000 millones de dólares— como “indemnización” por la pérdida de sus esclavos y propiedades. Fue la primera vez en la historia que los libertos debieron compensar a sus verdugos.Para saldar esa deuda, Haití se endeudó con bancos franceses, hipotecando sus recursos durante más de un siglo. Esa transferencia sistemática de riqueza destruyó su economía y bloqueó toda posibilidad de desarrollo autónomo.La “independencia condicionada” se transformó en el modelo fundacional del subdesarrollo moderno: los países negros podían ser libres, pero nunca soberanos.De esa lógica nacieron las ocupaciones militares (1915–1934 por EE. UU.), las dictaduras y la posterior “tutela internacional” del siglo XXI. Haití se convirtió en el recordatorio de que el racismo imperial no perdona la desobediencia.
3. De los Duvalier a las pandillas: genealogía del terror
Los Tonton Macoutes: el miedo institucionalizadoEn 1957, François Duvalier (“Papa Doc”) tomó el poder con un discurso de reivindicación negra que, discriminando y persiguiendo a los mulatos, pronto degeneró en tiranía. Su instrumento de control fue la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, conocida como los Tonton Macoutes, un ejército paralelo encargado de eliminar toda disidencia.Reclutados entre los pobres, los Macoutes actuaban con impunidad total: asesinaban, saqueaban y violaban bajo la bandera del orden. Su función no era solo reprimir, sino aterrorizar, fragmentar al pueblo y destruir la confianza.Cuando el duvalierismo cayó, esas redes armadas no fueron desmanteladas: se replegaron en estructuras criminales, empresariales y políticas que más tarde darían forma a las pandillas contemporáneas. Las pandillas de hoy: herederas del macoutismoLas pandillas actuales —unas 200, concentradas en Puerto Príncipe— son la herencia directa del macoutismo. Grupos como G9 an Fanmi e Alye (liderado por Jimmy “Barbecue” Chérizier), G-Pèp o 400 Mawozo repiten la lógica del terror como forma de poder.Controlan barrios enteros, imponen “impuestos”, ejecutan secuestros, administran “justicia” y mantienen vínculos con políticos y empresarios. Son el nuevo rostro del viejo autoritarismo: el terror privatizado.El Estado no colapsó por ausencia, sino por sustitución: fue reemplazado por jefes armados que cumplen la misma función de dominación social que antes ejercían los Tonton Macoutes.Así, la violencia haitiana no es anomia, sino continuidad: el miedo sigue siendo el lenguaje del poder.
4. Cooperación internacional y racismo institucional
La llamada “cooperación internacional” ha reproducido la tutela colonial bajo otros nombres. Las misiones de la ONU (MINUSTAH, MINUJUSTH, BINUH) han actuado como gobiernos paralelos, imponiendo agendas, administrando recursos y reforzando la idea de que Haití no puede gobernarse solo.El racismo institucional se disfraza de humanitarismo: se niega al haitiano su condición de sujeto político. El país se convierte en laboratorio de políticas de seguridad y asistencia, con ejércitos extranjeros patrullando sus calles.Los escándalos son conocidos: violaciones, explotación sexual, corrupción y la introducción del cólera que mató a más de 10.000 personas. Ninguna reparación efectiva llegó.Haití es, en definitiva, la colonia moral del siglo XXI, donde las potencias lavan su culpa administrando la pobreza que ellas mismas generaron.
5. Religiosidad, cosmovisión y resistencia
El vodou haitiano es la memoria viva de la dignidad africana. No es superstición ni exotismo, sino una ética de resistencia colectiva. Desde el ritual de Bwa Kayiman en 1791, que dio origen a la rebelión contra los franceses, el vodou ha articulado espiritualidad, comunidad y política.El desprecio occidental hacia esta religión —incluso desde sectores progresistas— es una forma de racismo cultural.En los barrios populares, los templos vodou reemplazan al Estado: organizan ayuda, educación y cuidados.Allí donde las instituciones fallan, los lwa (espíritus) sostienen la esperanza. Haití no se explica sin su cosmovisión ancestral: el alma de la resistencia es espiritual.
6. El silencio del marxismo y del progresismo
La revolución haitiana fue el acontecimiento más radical del siglo XIX: los esclavos se levantaron, vencieron al ejército napoleónico y fundaron una república negra. Sin embargo, el marxismo clásico casi la ignoró.Marx y Engels, centrados en la lucha obrera europea, no comprendieron que la lucha de clases racializada del Caribe anticipaba el corazón del capitalismo moderno: la acumulación basada en la esclavitud.Las izquierdas latinoamericanas heredaron esa ceguera. Haití no encajaba en el relato de las revoluciones industriales o de las vanguardias obreras. Era un pueblo campesino, negro y religioso: el “otro” del marxismo.Por eso, mientras los discursos antiimperialistas celebran a algunos países, apenas se menciona a Haití.Esa omisión no es casual: Haití confronta a la izquierda con su propio racismo. Obliga a reconocer que la modernidad —incluso la socialista— se construyó sobre la negación de lo africano.El resultado: una soledad política profunda. Haití resiste, pero casi nadie lo acompaña.
7. La débil solidaridad afrodescendiente
También el movimiento afrodescendiente latinoamericano ha fallado en su solidaridad con Haití. Si bien existen declaraciones y campañas simbólicas, la articulación política real es mínima. Las razones son complejas:
- Fragmentación y burocratización.
- Muchos movimientos afro han sido absorbidos por agendas institucionales de diversidad y cultura, perdiendo su filo anticolonial. Haití, en cambio, plantea una lucha total: contra el capitalismo, el racismo y la ocupación.
- Aislamiento lingüístico y geopolítico.
- La falta de vínculos con el Caribe francófono y el desconocimiento del creol impiden alianzas sólidas.
- Racismo internalizado.
- Incluso en el mundo afro hay jerarquías. Haití, el más pobre y negro de los países negros, despierta más lástima que identificación.
- Ausencia de una estrategia panafricanista real.
- El panafricanismo en América Latina ha sido fragmentario y cultural; no se ha traducido en una política común de reparación y soberanía. Haití debería ser su símbolo central, pero fue relegado a la periferia del discurso.
- Reducción de la agenda.
- La lucha afrodescendiente se centró en políticas de reconocimiento y representación, pero dejó de lado el eje económico y geopolítico. Haití demanda acción, no inclusión.
Así, el movimiento afrodescendiente —que debería ver en Haití su espejo y su raíz— ha guardado silencio ante el dolor de su pueblo madre. Esa ausencia duele doblemente: porque proviene de quienes comparten la herencia de la esclavitud, pero han olvidado su primera rebelión victoriosa.Haití es el espejo que muchos pueblos afrodescendientes evitan mirar, porque en él se refleja la deuda no saldada con su propia historia.
8. Reparaciones: justicia para la primera república negra
El tema de las reparaciones históricas no es un gesto simbólico, sino una exigencia de justicia. Haití fue el primer país en abolir la esclavitud, pero también el primero en pagar por hacerlo.Francia debe devolver lo que robó: las indemnizaciones ilegítimas cobradas durante más de un siglo, el oro saqueado, los intereses acumulados y el daño estructural causado por su chantaje diplomático.Pero la reparación va más allá del dinero. Implica:
- Reparación moral: reconocimiento oficial de la revolución haitiana como fundadora de la libertad moderna.
- Reparación cultural: inclusión de Haití en los currículos y en la memoria colectiva del Atlántico negro.
- Reparación política: anulación de las deudas contemporáneas, condonación total de intereses y restitución de recursos naturales y patrimoniales.
- Reparación institucional: democratización de los organismos internacionales para incluir representación afrodescendiente y haitiana real en sus decisiones.
La justicia reparadora no es caridad: es restitución. Si el mundo blanco se enriqueció con la esclavitud, debe ahora restituir lo robado. Sin ese acto de reconocimiento, cualquier discurso sobre derechos humanos será hipocresía.Haití encarna el argumento moral más poderoso para el movimiento global de reparaciones: sin justicia para Haití, no habrá justicia para el pueblo negro en ninguna parte.
9. Hacia una salida soberanaEl futuro de Haití exige romper el ciclo de dominación y dependencia. Las salidas deben incluir:
- Reparaciones y condonación total de deudas.
- Reconstrucción institucional desde las comunidades.
- Programas de desarme y reinserción para jóvenes reclutados por pandillas.
- Cooperación Sur–Sur descolonizada, basada en la soberanía y el conocimiento local.
- Alianza panafricana y afrodescendiente, con Haití como eje simbólico y político.
- Inversión en educación, salud y cultura popular, integrando el vodou como patrimonio nacional.
Haití no necesita tutores, sino aliados. No necesita compasión, sino reparación y respeto.
10. Conclusión
Haití no es un país fallido, sino un país castigado por haber sido libre. Su revolución fue la semilla de la libertad moderna, y el sistema colonial la convirtió en ejemplo de lo que ocurre cuando los esclavos se rebelan.Hoy, las pandillas son los herederos de los Tonton Macoutes; la cooperación internacional, la máscara del viejo imperialismo; y el silencio progresista y afrodescendiente, la nueva forma del racismo que prefiere mirar hacia otro lado.Sin embargo, Haití resiste. En su miseria habita la dignidad de quienes jamás renunciaron a su humanidad. Como escribió Aimé Césaire:“Haití, donde la negritud se puso de pie por primera vez y dijo que creía en su humanidad.”La humanidad entera tiene una deuda con Haití. Y mientras esa deuda no sea reparada, ninguna emancipación será verdadera.