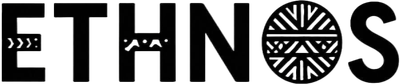ETHNOS #002
...Un mismo grito, solidaridad sin silencios!!
EDITORIAL
La Solidaridad Afrodescendiente como Resistencia y Símbolo
Nia Ocles Padilla
La solidaridad, como valor humano universal, se presenta a menudo como un acto desinteresado y espontáneo. Sin embargo, una mirada crítica a la historia y a los acontecimientos actuales revela una verdad incómoda: no todos los sufrimientos son creados ni visibilizados de la misma manera. Existe una evidente jerarquía del dolor, donde ciertas crisis capturan la atención global y la indignación inmediata, mientras que otras, especialmente las que afectan a los pueblos afrodescendientes y a las naciones del sur global, son relegadas a las sombras del olvido mediático y político.
En este número, queremos reflexionar sobre esta dinámica perversa y reafirmar nuestra solidaridad con los pueblos de Haití, Palestina, el pueblo saharaui y la República Democrática del Congo, el pueblo invisibilizado de Annobom, entre otros; cuyas luchas son a menudo ignoradas o silenciadas. Para ello, recurrimos a las ideas del filósofo Enrique Dussel, quien nos ofrece herramientas conceptuales para entender cómo el eurocentrismo no solo es un modo de pensamiento, sino un sistema de dominación que sigue condicionando nuestra percepción de la realidad.
La experiencia de la diáspora africana, forjada en los horrores de la esclavitud, el colonialismo y la deshumanización, no es solo un capítulo doloroso de la historia, sino el cimiento de una ética ineludible de la solidaridad. Esta memoria colectiva, grabada a fuego en nuestra piel y en nuestra historia, nos obliga a ser las voces más frontales y firmes contra cualquier forma de genocidio y exterminio.
Nos preguntamos: ¿cómo permanecer en silencio ante el sufrimiento de otros pueblos? La respuesta pasa por decir que sería una traición a la memoria de nuestros ancestros. Sus gritos, que se perdieron en las rutas del Atlántico, resuenan hoy en los bombardeos que caen sobre Palestina, en la persistente opresión del pueblo saharaui, en la crisis sistémica que asfixia a Haití, la invisibilidad del pueblo de Annobón y los conflictos de la República del Congo. Cuando el silencio se impone, estamos fallando a quienes lucharon y murieron para que nosotros tuviéramos una voz. Honrar su legado no es solo recordar, sino actuar: usar esa voz para defender a quienes hoy enfrentan los mismos mecanismos de opresión que nos negaron humanidad, libertad y territorio.
En la propuesta teórica de Dussel, el eurocentrismo y el "mito de la modernidad" nos enseña que la modernidad, tal como la conocemos, no es un fenómeno puramente europeo, sino que se construye a partir de la colonización y el saqueo de América. Europa se autoafirma como el centro del mundo, y para justificar su dominación, crea el "mito de la modernidad", que presenta la civilización occidental como superior y con derecho a imponerse sobre los pueblos "bárbaros" e "inmaduros".
Desde esta perspectiva, las tragedias de los pueblos afrodescendientes no son vistas como conflictos dignos de una respuesta global, sino como problemas internos de países subdesarrollados, "culpables" de su propia miseria. El sufrimiento de los congoleños, por ejemplo, es invisibilizado por una narrativa que pone el foco en el caos interno, ocultando la explotación sistemática de sus recursos naturales por parte de potencias extranjeras. De la misma manera, la lucha del pueblo saharaui contra la ocupación marroquí queda fuera de la agenda mediática global, que prioriza otros conflictos.
Otro aspecto a mirar es la geopolítica y los intereses económicos: ¿Solidaridad selectiva? La solidaridad internacional no es un campo de juego neutral. Está profundamente condicionada por la geopolítica y los intereses económicos de las potencias dominantes. La atención global se desvía hacia los conflictos que amenazan los intereses estratégicos de los países occidentales, mientras que aquellos que no los afectan directamente son ignorados.
La situación en Haití, por ejemplo, es presentada como una crisis de "pobreza y violencia incontrolable", sin mencionar la injerencia extranjera que ha desestabilizado el país durante décadas. La lucha del pueblo palestino, por su parte, es objeto de un debate polarizado y manipulado, donde los sesgos mediáticos y la presión política distorsionan la realidad de la ocupación y el apartheid.
En todas estas tragedias, los sesgos mediáticos son sin lugar a dudas, narrativas de exclusión. Los medios de comunicación, en su mayoría controlados por intereses globales, juegan un papel crucial en la construcción de esta jerarquía del dolor. A través de narrativas selectivas, perpetúan la idea de que la vida de algunas personas vale más que la de otras y nos encontramos con algunos aspectos a considerar:
En conclusión: La solidaridad afrodescendiente es un acto de resistenciaAnte este panorama, la solidaridad de los afrodescendientes de América Latina y el Caribe con los pueblos de Haití, Palestina, el pueblo saharaui y la República Democrática del Congo, o la República de Annobón no es un simple gesto de empatía, sino un acto de resistencia política y decolonización.
Las herramientas de opresión que hoy sufren otros pueblos—la desposesión territorial, el control sobre los cuerpos y la explotación económica—son las mismas que se utilizaron contra nosotros y nosotras durante siglos. En esa identificación con el dolor ajeno, encontramos la clave para construir una ética de la solidaridad genuina y profunda, misma que nos enseña que las luchas por la libertad están interconectadas.
Debemos construir una agenda propia, en lugar de seguir la agenda mediática eurocéntrica, estamos obligados a crear nuestras propias narrativas, visibilizando las luchas que importan a nuestros pueblos y a nuestros aliados.
Apostar por una solidaridad horizontal: A diferencia de la solidaridad paternalista y selectiva de las potencias dominantes, nuestra solidaridad debe ser una alianza política horizontal, construida sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de la dignidad de cada pueblo.
Hacemos un llamdo a la coherencia. El trabajo de descolonización mental nos exige una profunda autoevaluación. La solidaridad genuina no puede ser una acción caritativa y jerárquica, sino un pacto político entrre iguales. Nuestro compromiso con la liberación debe ser total, sin excepciones, y nuestra voz debe alzarse por todas las vidas que el sistema pretende devaluar. Solo así honraremos verdaderamente la memoria de quienes lucharon por nuestra libertad y construiremos un futuro donde la dignidad de todos sea irrenunciable.
En un mundo que nos condena a la periferia, nuestra solidaridad es el puente que nos conecta con otras periferias, creando un frente común contra el olvido, la opresión y el eurocentrismo. Es hora de descolonizar nuestra empatía y de recordar que la justicia, como la solidaridad, no tiene jerarquías.
Haití: la venganza del racismo colonial y el silencio de los movimientos afrodescendientes
Romero Jorge Rodríguez
1. Introducción
Haití, la primera república negra libre del mundo, continúa pagando el precio de su osadía revolucionaria. Dos siglos después de haber derrotado al imperio francés y abolido la esclavitud, el país que encarnó la emancipación de los pueblos negros es hoy retratado como “Estado fallido”, sin que se reconozca la raíz estructural de su tragedia: la venganza del colonialismo y del racismo global.Las deudas impuestas, las intervenciones extranjeras, las dictaduras y la actual expansión de las pandillas son capítulos de una misma historia: la del castigo impuesto a un pueblo que se atrevió a romper las cadenas.Pero el drama haitiano no solo denuncia la persistencia del racismo colonial: también desnuda la indiferencia de los movimientos progresistas y afrodescendientes, incapaces de asumir que en Haití se juega la coherencia moral del pensamiento anticolonial y de la lucha por la justicia negra global.
2. Herencia colonial y deuda perpetuaEn 1825, Francia obligó a Haití a pagar 150 millones de francos oro —una suma equivalente hoy a más de 20.000 millones de dólares— como “indemnización” por la pérdida de sus esclavos y propiedades. Fue la primera vez en la historia que los libertos debieron compensar a sus verdugos.Para saldar esa deuda, Haití se endeudó con bancos franceses, hipotecando sus recursos durante más de un siglo. Esa transferencia sistemática de riqueza destruyó su economía y bloqueó toda posibilidad de desarrollo autónomo.La “independencia condicionada” se transformó en el modelo fundacional del subdesarrollo moderno: los países negros podían ser libres, pero nunca soberanos.De esa lógica nacieron las ocupaciones militares (1915–1934 por EE. UU.), las dictaduras y la posterior “tutela internacional” del siglo XXI. Haití se convirtió en el recordatorio de que el racismo imperial no perdona la desobediencia.
3. De los Duvalier a las pandillas: genealogía del terror
Los Tonton Macoutes: el miedo institucionalizadoEn 1957, François Duvalier (“Papa Doc”) tomó el poder con un discurso de reivindicación negra que, discriminando y persiguiendo a los mulatos, pronto degeneró en tiranía. Su instrumento de control fue la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, conocida como los Tonton Macoutes, un ejército paralelo encargado de eliminar toda disidencia.Reclutados entre los pobres, los Macoutes actuaban con impunidad total: asesinaban, saqueaban y violaban bajo la bandera del orden. Su función no era solo reprimir, sino aterrorizar, fragmentar al pueblo y destruir la confianza.Cuando el duvalierismo cayó, esas redes armadas no fueron desmanteladas: se replegaron en estructuras criminales, empresariales y políticas que más tarde darían forma a las pandillas contemporáneas. Las pandillas de hoy: herederas del macoutismoLas pandillas actuales —unas 200, concentradas en Puerto Príncipe— son la herencia directa del macoutismo. Grupos como G9 an Fanmi e Alye (liderado por Jimmy “Barbecue” Chérizier), G-Pèp o 400 Mawozo repiten la lógica del terror como forma de poder.Controlan barrios enteros, imponen “impuestos”, ejecutan secuestros, administran “justicia” y mantienen vínculos con políticos y empresarios. Son el nuevo rostro del viejo autoritarismo: el terror privatizado.El Estado no colapsó por ausencia, sino por sustitución: fue reemplazado por jefes armados que cumplen la misma función de dominación social que antes ejercían los Tonton Macoutes.Así, la violencia haitiana no es anomia, sino continuidad: el miedo sigue siendo el lenguaje del poder.
4. Cooperación internacional y racismo institucional
La llamada “cooperación internacional” ha reproducido la tutela colonial bajo otros nombres. Las misiones de la ONU (MINUSTAH, MINUJUSTH, BINUH) han actuado como gobiernos paralelos, imponiendo agendas, administrando recursos y reforzando la idea de que Haití no puede gobernarse solo.El racismo institucional se disfraza de humanitarismo: se niega al haitiano su condición de sujeto político. El país se convierte en laboratorio de políticas de seguridad y asistencia, con ejércitos extranjeros patrullando sus calles.Los escándalos son conocidos: violaciones, explotación sexual, corrupción y la introducción del cólera que mató a más de 10.000 personas. Ninguna reparación efectiva llegó.Haití es, en definitiva, la colonia moral del siglo XXI, donde las potencias lavan su culpa administrando la pobreza que ellas mismas generaron.
5. Religiosidad, cosmovisión y resistencia
El vodou haitiano es la memoria viva de la dignidad africana. No es superstición ni exotismo, sino una ética de resistencia colectiva. Desde el ritual de Bwa Kayiman en 1791, que dio origen a la rebelión contra los franceses, el vodou ha articulado espiritualidad, comunidad y política.El desprecio occidental hacia esta religión —incluso desde sectores progresistas— es una forma de racismo cultural.En los barrios populares, los templos vodou reemplazan al Estado: organizan ayuda, educación y cuidados.Allí donde las instituciones fallan, los lwa (espíritus) sostienen la esperanza. Haití no se explica sin su cosmovisión ancestral: el alma de la resistencia es espiritual.
6. El silencio del marxismo y del progresismo
La revolución haitiana fue el acontecimiento más radical del siglo XIX: los esclavos se levantaron, vencieron al ejército napoleónico y fundaron una república negra. Sin embargo, el marxismo clásico casi la ignoró.Marx y Engels, centrados en la lucha obrera europea, no comprendieron que la lucha de clases racializada del Caribe anticipaba el corazón del capitalismo moderno: la acumulación basada en la esclavitud.Las izquierdas latinoamericanas heredaron esa ceguera. Haití no encajaba en el relato de las revoluciones industriales o de las vanguardias obreras. Era un pueblo campesino, negro y religioso: el “otro” del marxismo.Por eso, mientras los discursos antiimperialistas celebran a algunos países, apenas se menciona a Haití.Esa omisión no es casual: Haití confronta a la izquierda con su propio racismo. Obliga a reconocer que la modernidad —incluso la socialista— se construyó sobre la negación de lo africano.El resultado: una soledad política profunda. Haití resiste, pero casi nadie lo acompaña.
7. La débil solidaridad afrodescendiente
También el movimiento afrodescendiente latinoamericano ha fallado en su solidaridad con Haití. Si bien existen declaraciones y campañas simbólicas, la articulación política real es mínima. Las razones son complejas:
- Fragmentación y burocratización.
- Muchos movimientos afro han sido absorbidos por agendas institucionales de diversidad y cultura, perdiendo su filo anticolonial. Haití, en cambio, plantea una lucha total: contra el capitalismo, el racismo y la ocupación.
- Aislamiento lingüístico y geopolítico.
- La falta de vínculos con el Caribe francófono y el desconocimiento del creol impiden alianzas sólidas.
- Racismo internalizado.
- Incluso en el mundo afro hay jerarquías. Haití, el más pobre y negro de los países negros, despierta más lástima que identificación.
- Ausencia de una estrategia panafricanista real.
- El panafricanismo en América Latina ha sido fragmentario y cultural; no se ha traducido en una política común de reparación y soberanía. Haití debería ser su símbolo central, pero fue relegado a la periferia del discurso.
- Reducción de la agenda.
- La lucha afrodescendiente se centró en políticas de reconocimiento y representación, pero dejó de lado el eje económico y geopolítico. Haití demanda acción, no inclusión.
Así, el movimiento afrodescendiente —que debería ver en Haití su espejo y su raíz— ha guardado silencio ante el dolor de su pueblo madre. Esa ausencia duele doblemente: porque proviene de quienes comparten la herencia de la esclavitud, pero han olvidado su primera rebelión victoriosa.Haití es el espejo que muchos pueblos afrodescendientes evitan mirar, porque en él se refleja la deuda no saldada con su propia historia.
8. Reparaciones: justicia para la primera república negra
El tema de las reparaciones históricas no es un gesto simbólico, sino una exigencia de justicia. Haití fue el primer país en abolir la esclavitud, pero también el primero en pagar por hacerlo.Francia debe devolver lo que robó: las indemnizaciones ilegítimas cobradas durante más de un siglo, el oro saqueado, los intereses acumulados y el daño estructural causado por su chantaje diplomático.Pero la reparación va más allá del dinero. Implica:
- Reparación moral: reconocimiento oficial de la revolución haitiana como fundadora de la libertad moderna.
- Reparación cultural: inclusión de Haití en los currículos y en la memoria colectiva del Atlántico negro.
- Reparación política: anulación de las deudas contemporáneas, condonación total de intereses y restitución de recursos naturales y patrimoniales.
- Reparación institucional: democratización de los organismos internacionales para incluir representación afrodescendiente y haitiana real en sus decisiones.
La justicia reparadora no es caridad: es restitución. Si el mundo blanco se enriqueció con la esclavitud, debe ahora restituir lo robado. Sin ese acto de reconocimiento, cualquier discurso sobre derechos humanos será hipocresía.Haití encarna el argumento moral más poderoso para el movimiento global de reparaciones: sin justicia para Haití, no habrá justicia para el pueblo negro en ninguna parte.
9. Hacia una salida soberanaEl futuro de Haití exige romper el ciclo de dominación y dependencia. Las salidas deben incluir:
- Reparaciones y condonación total de deudas.
- Reconstrucción institucional desde las comunidades.
- Programas de desarme y reinserción para jóvenes reclutados por pandillas.
- Cooperación Sur–Sur descolonizada, basada en la soberanía y el conocimiento local.
- Alianza panafricana y afrodescendiente, con Haití como eje simbólico y político.
- Inversión en educación, salud y cultura popular, integrando el vodou como patrimonio nacional.
Haití no necesita tutores, sino aliados. No necesita compasión, sino reparación y respeto.
10. Conclusión
Haití no es un país fallido, sino un país castigado por haber sido libre. Su revolución fue la semilla de la libertad moderna, y el sistema colonial la convirtió en ejemplo de lo que ocurre cuando los esclavos se rebelan.Hoy, las pandillas son los herederos de los Tonton Macoutes; la cooperación internacional, la máscara del viejo imperialismo; y el silencio progresista y afrodescendiente, la nueva forma del racismo que prefiere mirar hacia otro lado.Sin embargo, Haití resiste. En su miseria habita la dignidad de quienes jamás renunciaron a su humanidad. Como escribió Aimé Césaire:“Haití, donde la negritud se puso de pie por primera vez y dijo que creía en su humanidad.”La humanidad entera tiene una deuda con Haití. Y mientras esa deuda no sea reparada, ninguna emancipación será verdadera.
¡Haití la grande, Haití la próspera!
Juan Ocles Arce
“Haití la grande, Haití la próspera, Haití la joya de la Corona”, en definitiva, la “Gallina de los Huevos de Oro” para los franceses allá por el siglo XVIII, cuando generaba el 40 % del comercio exterior y era la envidia de todas las colonias inglesas juntas por su productividad.
¿Cuántas manos Negras fueron utilizadas para darle esa categoría a un pedazo de tierra en medio del océano? Miles de miles, incontables, todas ellas unidas con un solo propósito “fortalecer la grandeza de Francia en el continente europeo y los confines del mundo”.
Esas manos Negras, no solo que eran manos Negras, eran cuerpos Negros, eran mentes Negras, eran espíritus Negros, eran personas Negras que inconformes con las directrices provenientes del código negro ideado por Luis XIV, elaborado por Jean Baptiste Colbert y su hijo el marqués de Seignelay en 1685.
Levantando su voz, convocando a sus ancestros, diseñando su plan, y reconociendo el liderazgo colectivo de Dutty Boukman y Cecile Fatiman, el 14 de agosto de 1791, esas personas Negras “Escucha-ron- la libertad que habla –en sus- corazones”, hicieron un juramento, que se cumplió totalmente en la Constitución Imperial de 1805, “Art. 1. El pueblo habitante de la noble isla llamada Santo Domingo decide aquí formarse como Estado libre, soberano e independiente de todo poder del universo, bajo el nombre de Imperio de Haití.”
“La próspera Haití”, en manos de aquellas personas Negras, esperaba el apoyo y solidaridad internacional o su no intervención, al contrario, mediante el Tratado de París de 1814, (Francia, Gran Bretaña, Rusia, Austria, Prusia, Portugal, Suecia y España), devolvieron a Francia las fronteras que ostentaba al 01 de enero de 1792; el Congreso de Viena de 1815 ratificó todo lo actuado en 1814.
El 17 de abril de 1825, el rey Carlos X de Francia con una flota de buques de guerra en aguas haitianas, dictó la siguiente ordenanza (…) Artículo II Los habitantes actuales de la parte francesa de Saint-Dominique, pagarán, en la caja de depósitos y consignaciones de Francia, en cinco cuotas anuales, la primera el 31 de diciembre de 1815, para compensar a los antiguos colonos que pudieran reclamar una indemnización. Artículo III
Bajo estas condiciones otorgamos, mediante la presente ordenanza, a los habitantes actuales de la parte francesa de Saint-Dominique la plena independencia de su gobierno (…) América guardó silencio, pese a que Haití financió y apoyó logísticamente al libertador Simón Bolívar Ponte y Palacios, quien la dejó fuera del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, cuyo objeto era el sueño de Francisco Miranda: “formar de la América una gran familia de hermanos”, ¡Haití, nunca fue su hermana!
Bajo estas circunstancias Haití jamás conoció que es la solidaridad, ni la conocerá; ¿qué importa si “Haití la prospera”, hoy vive en una superficie de 27.750 Km, su población de 11.637. 398 personas es la “más pobre del mundo”. Según elÍndice de Desarrollo Humano, que la ubica en el puesto 166. (IDH, 2025, pág. 276)? Más de 1,3 millones de personas haitianas desplazadas, donde el 50% son niñas y niños con altas tasas de malnutrición? (PNUD, 2025). Eso no despierta solidaridad ni tampoco indignación.
La Comunidad Internacional a través de la ONU ha enviado una decena de operaciones militares, supuestamente para “llevar la paz y la estabilidad al país”, destacando entre ellas la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH,1993); la Misión de Estabilidad de la ONU (MINUSTAH, 2014-2017) ésta fue causante de abusos sexuales e introducir el cólera en el país, generando miles de muertes.
Se aproxima otra “fuerza de supresión de pandillas” con 5.500 efectivos; aprobada por la ONU en septiembre del 2025. ¿Nunca se sabe que es peor si las fatales intervenciones de la ONU o las de EEUU impulsadas por el racismo y las maniobras políticas?
El futuro haitiano es incierto y depende de sus habitantes retomar la esencia del “juramento de Bois Caïman”, del 14 de agosto de 1791 para transformar a Haití en el “Horizonte Afrodescendiente” bajo la filosofía del UBUNTU y la Guía Ancestral, siendo las organizaciones afrodescendientes acompañantes solidarias desde afuera en su caminar, apoyando si así lo deciden el retomar la propuesta del entonces presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, de exigir a Francia la devolución del dinero que Haití le pagó para que su independencia fuese reconocida.
BIBLIOGRAFÍA
CONSTITUCIÓN IMPERIAL DE HAITÍ (1805), BIBLIOTECA AYACUCHOEXPANSION/ Datosmacro.com
HERNÁNDEZ, López Rafael “El Congreso Anfictiónico de Panamá”
INSTITUTO Tricontinental de Investigación Social, “Hace 200 años, Francia impuso una deuda inhumana para aplastar la Revolución Haitiana”, Boletín Nro. 7 del 24 de abril de 2025.
STEINSLEGE, José, “Haití, Bolívar y la solidaridad latinoamericana”, La Jornada, 2010.
UNDP, “A matter of choice People and possibilities in the age of AI”, HUMAN DEVELOPMENTREPORT 2025
Haití, una luz panafricanista frente al auge de la geopolítica imperialista.
Elinet Daniel Casimir
Resumen
En este artículo se aborda el tema del panafricanismo desde Haití considerado como un foco epistemológico. Frente al auge de la geopolítica imperialista del siglo XIX, se observa una doble postura afrodescendiente en términos de respuesta antirracista y antiracial. Por una parte, la constitución del 20 de mayo de 1805 solidarizó a todos los oprimidos del mundo hacia la libertad. Por otra, la aparición de la obra de Antenor Firmin en 1885 quien valorizó la igualdad de las razas humanas al promover la solidaridad entre todos los negros con el fin de recuperar el sujeto negro.
La constitución socialista del 20 de mayo de 1805.
Esta constitución haitiana, fruto de la revolución de los africanos transportados en América como esclavos, se considera como el primer ensayo crítico de reflexión sobre la modernidad americana, del mismo modo que la revolución haitiana, con un fuerte componente social y etnocultural, produce objetivamente, el primer gran discurso de lo que podríamos llamar una contra-modernidad a escala mundial (Grüner, 2010). Por su parte, el geohistoriador haitiano Lesly François Manigat dice que se trata de la primera constitución del Estado-nación en América Latina (Manigat, 1991). Se erige como la base fundamental del socialismo cuando relata que las puertas del primer Estado negro están abiertas para todos los oprimidos del mundo quienes desean experimentar la libertad humana.
Aquella constitución es verdaderamente una luz verde para la solidaridad de los hijos y descendientes de África, para recuperar el sujeto negro en su condición existencial. Establece por primera vez a escala mundial la hermandad entre los seres humanos como forma natural de cohabitación. Lo explica en tres artículos fundamentales de su socialismo: primero, la abolición de la esclavitud para siempre a escala mundial (art.2); segundo, los ciudadanos haitianos son hermanos en su casa, la igualdad a los ojos de la ley es incontestablemente reconocida (art.3); en fin, necesariamente debe cesar toda acepción de color entre los hijos de una sola y misma familia donde el jefe del Estado es el padre; a partir de ahora los haitianos solo serán conocidos bajo la denominación genérica de negros (art.14). Dicha constitución declara ´negros’ a todos los habitantes del país incluso los naturalizados, polacos y alemanes, por el gobierno. Ella representa la primera piedra de la descolonización del derecho constitucional en América y al mismo tiempo plantea la base epistémica del constitucionalismo socialista, en otras palabras, es sino el socialismo ente la letra. Esta visión constitucional de la cohesión social entre los seres humanos también influyó a las disposiciones de la Constitución de 1816 bajo el gobierno de Alejandro Petión (Alexandre Pétion), cuando establece en su artículo 44 que ‘todo africano u indio nacidos en las colonias o en países extranjeros que vendrían vivir en Haití serán reconocidos haitianos; podrán ejercer sus derechos como nativos después de un año de residencia.
Son hechos históricos-constitucionales que permiten abarcar no solamente lo afro también la visión de los primeros jefes del Estado haitiano (1801-1821) en una epistemología unitaria en cuanto a la solidaridad y la valorización del ser humano en general. Aquellos hechos demuestran que Haití fue a principios del siglo XIX una luz para el desprendimiento del panafricanismo. Haití, el primer Estado-nación negro, al interrumpir el proceso del imperialismo colonial en su fase de alta lucrativa, reconceptualizó el hombre fuera de la concepción occidental colonialista y, al mismo tiempo, impulsó la solidaridad como forma de integración sociopolítica dentro de la comunidad humana.
Es menester recordar que el nuevo Estado de los esclavos libres brindó apoyos adecuados y necesarios a muchos países latinoamericanos y otros fuera del continente americano en su lucha por la independencia. Son momentos cruciales para la solidaridad haitiana hacia los oprimidos. En un primer momento, es el caso del venezolano Francisco de Miranda quien recibió los apoyos de Jean Jacques Dessalines en 1806 para liberar a Venezuela. En un segundo momento, el caso de Simón Bolívar quien independizó a toda América del Sur recibió también en 1816 del presidente haitiano, Alexandre Pétion, los apoyos militares y financieros necesarios para llevar a cabo la liberación de los países del Cono Sur. Simón Bolívar y Javier de Mina de México se coincidieron en Haití el mismo año en la búsqueda de dicha solidaridad concreta. La voluntad inmediata del presidente Alexandre Pétion de otorgar a Bolívar y Mina los apoyos necesarios para preparar su expedición con el fin de liberar a los pueblos latinoamericanos se inscribe en una visión solidaria hacia la construcción de la identidad política y cultural latinoamericana. En un tercer momento, es el caso de John B. Elbers de Colombia quien recibió en 1820 dichos apoyos del presidente haitiano Jean Pierre Boyer (Daniel, 2012). Otros momentos tienen que ver con otros continentes, Haití brindó sus apoyos a Grecia (), a Israel y Libia (1948), contribuyó al proceso de descolonización de África en los años 60.
Phillippe Decraene (1962), en su obra El panafricanismo, sostiene que el panafricanismo en su origen es una simple manifestación dé solidaridad fraternal entre los negros de ascendencia africana de las Antillas británicas y de los Estados Unidos de Norteamérica. El autor observa un tipo de panafricanismo mesiánico, un movimiento popular en Marcus Garvey y un panafricanismo cultural o movimiento cultural en Jean Price Mars (Decraene, pp.13-20). Lo más importante resulta que estos logros se fundamentan en la revolución haitiana y el constitucionalismo haitiano durante las dos primeras décadas del siglo XIX.
Lo semejante entre el haitiano y el africano en Antenor Firmin.
Han pasado ciento y cinco años desde que falleció Anténor Firmin, no obstante, su figura intelectual y sus ideas continúan siendo vigente en cuanto al tema de racismo y la división humana en razas y clases sociales. Fue un gran humanista hasta que pensó que la convivencia humana debe ser un requisito básico para los seres humanos, ya que son considerados semejantes. Fue uno de los más destacables precursores del panafricanismo ante la letra. Planteó en 1885 por primera vez que no hay diferencia ninguna entre un haitiano y un africano. Firmin, miembro titular de la Sociedad de Antropología de París (SAP) en momentos de contradicciones ideológicas. Durante este periodo de transición difícil que atraviesa la SAP, Firmin fue admitido como miembro el 17 de julio de 1884 y, el siguiente año, diez meses después de su admisión, decidió producir una contra-tesis de las teorías raciales y racistas en boga de la época al publicar De la igualdad de las razas humanas. Antropología positiva (1885), basándose en el positivismo de Auguste Comte. En un momento en que la obra de Joseph Arthur Gobineau Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-1855) fue celebrada por la comunidad científica incluye la SAP. La obra de Gobineau fue imprenta y reeditada varias veces en Francia e Inglaterra mientras la de Firmin fue despreciada, olvidada por la SAP y finalmente confiscada en la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) durante más de un siglo. Fue Ghislaine Géloin quien pirateó la versión electrónica en la BNF y la reeditó en 2003 (véase Daniel, 2017).
La noción de igualdad de las razas humanas destaca dos modos de análisis: por un lado, en el plano ontológico, se trata de la valorización del ser humano en su condición existencial y, por otro, en el plano epistemológico, es el pensar el hombre como semejante respecto a sus pares. En este sentido, su obra propicia una teoría de lo semejante que justificaría lo convivencial como punto de inflexión de la condición existencial de los seres humanos en general dentro la comunidad humana, en la medida en que su postura es clara: el negro o el indígena (indio) es un ser humano ni inferior ni superior a sus semejantes. A este nivel, Firmin recupera el sentido común de lo negro en la historia cultural de la humanidad sin que la subjetividad intelectual reproduzca el discurso al revés. En este sentido, el defensor igualitarista en su postura de antropólogo positivista supera toda idea de promover un racismo anti-blanco o una superioridad de la raza negra o amarilla. Las dos categorías analíticas permiten resaltar el concepto de “lo semejante” como un nuevo abordaje epistemológico del objeto antropológico desde la postura de la antropología positiva.
Lo semejante en Firmin se expresa a través de este postulado: entre un haitiano y un africano no hay diferencia alguna. Es una postura prospectiva que tiene como punto de partida el planteamiento de la aceptación de “vivir humanamente juntos” la historia totalmente o relativamente común en la diversidad cultural y reconocer también los valores del “Otro semejante”, como finitud utópica. Privilegia una epistemología unitaria e integrativa donde el hombre está obligado a convivir digna y convivencialmente con sus pares dentro de las sociedades humanas como parte de la naturaleza. En esta perspectiva, rechaza toda idea de considerar al hombre cualquiera como un invisibilizado, un oprimido, un dominado, un explotado y un desconocido en su propio espacio vital. Por cierto, trata de abarcarlo como una unidad existencial más allá de las fronteras científicas que representan, en gran parte, la expresión del antagonismo radical entre los diferentes mundos.
El “Otro semejante”, como portador de la reflexividad antropológica, abarca al “hombre” en la explicación multidimensional o la multidimensionalidad explicativa de sus experiencias individuales o colectivas y prácticas etnoculturales cotidianas que lo marcan su existencia humana. En otros términos, abarca al hombre como sujet-o-bjeto de sus propias experiencias tanto como teoría de conocimiento que propuesta de alternativas. Según el autor, hay que dejar de pensar los demás como “otros”, sino como “semejantes” en la diversidad y diferencia humana, podremos soñar otro mundo posible. No existirán grupos étnicos subalternos y grupos étnicos dominantes, por el contrario, la igualdad natural y la solidaridad humana prevalecerán en las relaciones humanas.
Firmin rechazó con evidencia la connotación biológica de la noción de raza como la única explicación de la diversidad humana a partir de una pretenciosa clasificación de razas en superiores e inferiores, tal como lo planteaban los pensadores racistas europeos del siglo XIX para atrás. Privilegió el aspecto social y cultural de la postura positivista sobre la raza en la cual se esboza la “igualdad” como sentido común de carácter civilizador entre todos los seres humanos, sin enterarse realmente en la antropología eurocéntrica y norteamericana que, en sus inicios, contenía, como señala la escuela cubana del Instituto Cubano del Libro (ICL), muchas controversias y contradicciones entre el naciente igualitarismo cultural relativista y la profunda tendencia a establecer jerarquías culturales y humanas. Ante los ojos de Firmin, el hombre considerado, en su esencia, como un ser humano es naturalmente igual a sus semejantes (vease Daniel, 2017).
A modo de conclusión, Haití fue considerada a lo largo de la historia universal occidental una amenaza geopolítica contra el auge del imperialismo colonial europeo, luego contra el imperialismo hegemónico estadounidense. Su revolución de independencia fue interpretada por los imperialismos colonialistas como un obstáculo en le proceso de la acumulación del capital cuya base son la colonización y la esclavitud. Fue lo que provocó la realización del primer congreso de Viena de 1815 por parte de los europeos colonialistas para montar barreras comerciales y diplomáticas contra el nuevo Estado-nación negro. Este último re-conceptualizó el hombre en su esencia como ser ontológico, dio lugar al socialismo y prendió la libertad a todos los oprimidos al abolir la esclavitud a escala mundial vía la constitución del 20 de mayo de 1805. Haití representa una fuente etnohistórica para los afrodescendientes en términos de experiencias vividas. Su situación sociopolítica actual muy compleja se explica para el significado de su pasado anti-abolicionista. Falta la conciencia colectiva de las elites para salvar al país, esto debe ser un todo despliegue de fuerza cerebral y racional.
Bibliografía selectiva
Arpini, A. (2010). Diversidad e integración en nuestra América. Vol. I: Independencia, Estados nacionales e integración continental: 1804-1880 – 1e ed., Buenos Aires, Editorial Biblos.
______________. Independencia e integración en el Caribe. Estrategias discursivas de un acontecer de la libertad”. En: Maíz, Claudio, Unir lo diverso. Problemas y desafíos de la integración latinoamericana, Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, pp.63 – 83.
Daniel, E. (2016). “Anténor Firmin. Esbozos para una antropología de la negritud” en José Gandarilla (coord.) La crítica en el margen. Hacia una cartografía conceptual para rediscutir la modernidad, México, Edición AKAL.
______________(2012). “Haití en la construcción de la identidad cultural latinoamericana: 1801-1821”, en Diversidad cultural e interculturalidad en nuestra América, Tomo V, (Coord. Tihui Campos Ortiz y Margarita Ortiz Caripán; Coord. gnl. Roberto Mora Martínez). Colección de Estudios Multi e Interdisciplinarios en América Latina, México, PPELA-FFyL/UNAM.
Daniel, E. (2013). “Identidad cultural latinoamericana como herramienta transformadora: un enfoque etnohistoriográfico desde la antropología del semejante”, en Acta Científica Congreso ALAS, Revista de Sociología Latinoamericana, Santiago de Chile.
Fimin, A. (1885). De L’Egalité des Races Humaines. Anthropologie positive, Paris, ed. Librairie Cotillon.
Grüner, E. (2010). La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución, Buenos Aires, Edición EDHASA-GRUNER.
Janvier, L-J. (1977). Les Constitutions d´Haïti: 1801-1885, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1886; Port-au-Prince: Editions Fardin.
Manigat, L. F. (1991). L´Amérique Latine au XXe siècle, tomes I & II, Ed. Seuil.
Yanai, T. (1995). “De “lo otro” a “lo semejante”: propuesta para una etnografía de futuro”, publicado en la Revista “Mitológicas”, Centro Argentino de Etnología Americana, Buenos Aires, No.10, pp.53-60.
El Espejismo de la Paz en Gaza: Necropolítica, Etnocidio y el Legado del Trauma Intergeneracional
Ramiro Aguilar Torres
El 9 de octubre de 2025 Israel y Hamás firmaron la primera fase de un acuerdo de paz. Mediado por Qatar, Egipto y Turquía, y anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, este pacto incluye un alto el fuego, la liberación de 48 rehenes israelíes (20 vivos, 28 cuerpos) a cambio de más de 2.000 presos palestinos, el retiro parcial de tropas israelíes de Gaza y la entrada de 400 camiones diarios de ayuda humanitaria.
Aunque el acuerdo promete un alivio inmediato, las cicatrices de la destrucción en Gaza son profundas. La pérdida masiva de vidas y la devastación han llevado a organismos como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a ordenar medidas provisionales ante el riesgo plausible de genocidio. Expertos y organismos como la ONU y Amnistía Internacional han calificado los actos como posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Con una proyección de más de 67.000 muertos (51% mujeres y niños) y 1.410 familias eliminadas del registro civil en el contexto de la guerra, la estructura social de la Franja ha sido devastada.
Necropolítica y Trauma Intergeneracional
La pérdida masiva y la destrucción de infraestructuras esenciales —hospitales, escuelas, sistemas de agua— han generado una crisis de cohesión social. La necropolítica, concepto de Achille Mbembe, que describe el poder de decidir quién vive y quién está expuesto a la muerte, se manifiesta en Gaza a través de bombardeos, hambruna inducida y bloqueos que han llevado a condiciones de existencia insostenibles: 245 calorías diarias per cápita, hipotermia y un colapso reproductivo. Las generaciones venideras heredarán un trauma intergeneracional ineludible.
Estudios como los de Rita Giacaman revelan que el 80% de los jóvenes gazatíes sufre depresión crónica y ansiedad, con un sentimiento de "estar rotos" debido a la violencia prolongada. Niños que crecen entre escombros, como los huérfanos de Rafah que han perdido familias enteras, enfrentan un futuro sin acceso a la educación —el 93% de las escuelas están destruidas— y con una pobreza extrema proyectada al 60%. Esto perpetúa ciclos de marginalización, donde la falta de oportunidades puede empujar a jóvenes hacia milicias, no por ideología, sino por necesidad de supervivencia.
Etnocidio y Resistencia
El conflicto ha atacado los cimientos culturales palestinos. La destrucción de 12 universidades, 280 mezquitas y sitios históricos como el puerto de Gaza —uno de los más antiguos del mundo— representa un intento de borrar la memoria colectiva. Los desplazamientos forzados, con 1,9 millones de personas hacinadas en Rafah, han roto redes de parentesco y rituales que sostienen la identidad. Las próximas generaciones crecerán en un contexto de "desarraigo cultural".
Esto recuerda el concepto de etnocidio, donde se destruye la capacidad de un pueblo de reproducir su cultura. Sin embargo, la resistencia cultural persiste: los gazatíes han usado redes sociales para documentar su lucha, creando archivos digitales que podrían ser la semilla de una identidad reconfigurada, aunque marcada por la pérdida.
La cuestión palestina pone en evidencia que la humanidad sigue entendiendo la existencia a través de supuestas razas y naciones superiores e inferiores. Es doloroso que el pueblo judío, víctima del Holocausto, haya puesto su conducción en manos del sionismo, convirtiendo el militarismo (como afirma Antony Loewenstein) en el principio fundacional del país. Un militarismo que va de la mano con la franquicia de la seguridad de la cual Israel se dice dueña de la patente. Jamás la colonización podría explicarse sin la lógica de la economía. ¿Acaso no fue el comercio de esclavos africano un producto de seudo superioridades raciales acompañadas por esquemas de depredación económica? Mucho saben los pueblos afros e indígenas de racismo, opresión y aniquilamiento cultural. Lo terrible es que, a pesar del desarrollo tecnológico, las instituciones humanas sean incapaces de detener la eliminación y humillación de los pueblos más débiles.
Justicia Transicional Incompleta
La reacción del Derecho Internacional y Humanitario ante la masacre en Gaza ha sido la de siempre: ineficaz, lenta y casi suplicante. El reconocimiento del Estado Palestino que ha sobrevenido en algunos países europeos es un primer paso de cargo de conciencia, pero está lejos de ser suficiente.
El acuerdo de paz plantea dilemas complejos. La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra líderes israelíes por crímenes de guerra, incluyendo el uso de hambruna. Sin embargo, el pacto incluye una amnistía condicional para militantes de Hamás y una "Junta de Paz", lo que podría limitar la rendición de cuentas. Esto plantea un conflicto entre la justicia transicional y el pragmatismo político. La justicia restaurativa, que exige reconocimiento, compensaciones y garantías de no repetición, no es abordada por el acuerdo, que ignora la ocupación y el derecho al retorno de los refugiados, pilares del derecho internacional.
El bloqueo continuo de Gaza, incluso tras el acuerdo, viola la Convención de Ginebra. La CIJ ha instado a Israel a cesar acciones que pudieran ser constitutivas de genocidio, pero la falta de un mecanismo coercitivo para hacer cumplir sus decisiones limita su impacto.
Reconstrucción y Dignidad
El PNUD estima que la reconstrucción de Gaza tomará 15 años y costará 50.000 millones de dólares, con el desarrollo humano retrocedido 40 años. La ayuda humanitaria es insuficiente si no se levanta el bloqueo. Sociológicamente, la reconstrucción debe priorizar la cohesión comunitaria y la sanación psicológica. Antropológicamente, es crucial preservar la memoria cultural. Jurídicamente, la comunidad internacional debe garantizar que la "paz" no sea una excusa para olvidar la destrucción, sino un punto de partida para la justicia.
En conclusión, el acuerdo de paz es un alivio temporal, pero las heridas de Gaza son profundas. Las próximas generaciones palestinas crecerán marcadas por el trauma, la pobreza y la pérdida cultural, pero también por una resiliencia forjada en la adversidad. La verdadera paz requiere desmantelar las estructuras de opresión y devolver a los palestinos su derecho a existir, no solo como sobrevivientes, sino como pueblo con esperanza y dignidad.
Testimonios
Contacto
- Quito, Ecuador
- Pasaje N61A y Av. Francisco De la Torre
- +593-0985800056
- alexocles@gmail.com
- Mon-Fri - 08:00-19:00
#002
Organizaciones Mundo Afro-Uruguay
Consejo Editor:
Romero Jorge Rodríguez
María Alexandra Ocles P.
Zuleica Romay
Articulistas invitad@s:
Juan Carlos Ocles Arce, Ecuador
Ramiro Aguilar, Ecuador
Elinet Daniel, Haití
Romero Jorge Rodríguez, Uruguay